Por José Rafael Lantigua (Ex-Ministro de Cultura)
Diminuto, pero no disminuido. Crecido como un gigante frente al desafuero y el duelo. En medio de los llantos y la cólera de una multitud que estaba acabando de conocer el rostro fiero de la chochez de un régimen que comenzaba a batirse en retirada obligado por la fuerza irrefrenable de los acontecimientos.
Caía la tarde del 4 de septiembre de 1961. La dictadura colapsaba. Hacía apenas tres meses que el tirano había bajado a la fosa, pero los especímenes sobrantes de la época que se desvanecía continuaban intentando mantener viva la llama errante y menoscabada de la Era. Moca había aportado el arrojo de siete de sus hombres para la causa tiranicida, incluyendo dos fundamentales: el estratega y el de las certeras balas que pusieron la cerradura definitiva a la ignominia de treinta y un años. El poeta Arturo Pellerano Castro había cantado a la epopeya del 26 de julio de 1899, mientras recibía a los gloriosos gladiadiores mocanos que pusieron el cerrojo a la dictadura lilisista, sesenta y dos años antes. Ahora, la voz del poeta parecía resonar de nuevo en su proclama de gloria: "Oh, benditos los que matan si es un monstruo de sangre el que se hunde y un pueblo el que se salva".
Moca, otra vez más, aportaba dos vidas a la exaltación de una lucha que, desde las calles, hacía resonar el pregón de la libertad. Dos hombres humildes, pobres, sencillos. Abatidos por las fuerzas represivas que no estaban dispuestas a escuchar el clamor del ¡Basta ya! Un cantor pintoresco y un limpiabotas. Hijos del pueblo, entonces y siempre. La voz de otro poeta parecía escucharse al fondo: "Vosotros, los humildes, los del montón salidos,/ heroicos defensores de vuestra libertad..." El mismo poeta, Federico Bermúdez, que pudo haber descrito perfectamente el ambiente de aquella tarde que moría en el dolor y la angustia que producían las muertes de Pedro García Monclús y Marino Antonio Abreu: "La tarde/ Gris de perla./ Los árboles en una/ meditación ambigua, de ensoñación o duelo/ pupila de la tarde romántica; la luna/ colmado el gris plomizo del solitario cielo".
La multitud entraba como una tromba al cementerio mocano. La tarde muriendo. La ansiedad como un escozor, devorando entrañas. Los rostros huérfanos de luz. Sombríos. La guadaña dando coces insinuando su tragedia. De pronto, una voz rugiente, poderosa, acalla el estruendo del gentío. Aferrado a la cruz de una tumba cercana, aquella voz impuso el silencio con solo llamar: "Pueblo adolorido". Y sin descanso, reclamar y advertir: "Perdóname. Porque frente a este dolor tan nuestro, voy a comenzar con palabras pertenecientes a un ilustre orador extranjero, Monseñor Angel Jara, quien ante las ruinas de la ciudad de Santiago de Chile, destruida por un terremoto, exclamó: "Me ha traicionado el corazón". Todo lo que siguió después fue la apoteosis de la palabra. Una de las más grandes piezas oratorias que jamás escuché. Asustadizo, con mis casi doce años en mi entonces endeble anatomía, yo escuchaba aquella furia verbal que como un trueno angélico, como una descarga luminosa, caía sobre aquella muchedumbre frenética que ahora se recogía para escuchar: "Yo quisiera trastocar la naturaleza para que el corazón, al sentirse oprimido ante la tragedia, no atragantara la palabra, sino que la dejara escapar traduciendo todo el sentimiento que nos embarga... Ahora no podemos ni siquiera esbozar todo cuanto palpita en nuestros corazones. Más, hagamos el esfuerzo. Así nos lo pide el corazón del pueblo, que me parece tenerlo entre las manos y que parece que se me quiere escapar porque está hecho jirones, porque tiembla y se estremece como un eco de la conciencia ciudadana". Artagnan Pérez Méndez, con treinta y dos años de edad, pronunciaba el panegírico más conmovedor que la patria en búsqueda de la libertad no había escuchado antes. "Aquí estamos en la última morada común del hombre, en la tierra de la cual todos somos parcialmente propietarios. Esta vez nos congregamos con motivo poco común. No se trata del simple enterramiento de un hombre y un adolescente, abatidos por las balas asesinas en la noche trágica, cubierta de crespones, del día de ayer. Estamos aquí enterrando dos pedazos del alma nacional".
El abogado, entonces con apenas cinco años de ejercicio (había abierto su bufete hacía apenas dos años), reclamaba serenidad a la multitud enardecida, en un momento en que la propia escoria trujillista contribuía a elevar el patriotismo y a unir a las masas por tres décadas silenciadas en una misión que ya no daría marcha atrás: la de procurar un orden nuevo que frenara la sensible sumisión y la dolorosa genuflexión de la Era que se consumía ya en sus estertores. Artagnan Pérez Méndez resaltaba la humildad de aquellos mártires que luego el tiempo olvidaría. A Pedro el Loco, el de las "patazas negras", el de la "histérica maraca", que bajaba al sepulcro con su "cabezón negro que ahora se recuesta en el verde perenne de nuestra ofrenda de pétalos y aroma". A Marino Antonio Abreu, bueno y manso, tronchado en la primavera de su vida como el orador remachaba, pero que en lo adelante viviría "en la eterna primavera a que te has hecho acreedor por tu martirio".
Y el joven abogado, a quien todavía le esperaban muchos años de gloria desde los estrados, se dirigía a los muertos de la mocanidad en lucha, bajo estos términos solemnes: "Compenétrense del calor vivificador que a vuestros cuerpos rígidos les habrá de comunicar la bandera nacional que los envuelve. Recuerden que la cruz de la redención está en el centro de su trapo y que ella lleva encuartelados jirones de cielo y de sangre. Nada tienen que temer al bajar a la fosa que tiene de fondo y de paredes tierra, pero que eternamente cobija el toldo azul del infinito".
La muchedumbre que había entrado al cementerio mocano dispuesta a vengar el asesinato de aquellos dos mártires venidos desde la marginalidad, salió del camposanto, cuando ya había llegado la noche, con el atavío de la prudencia que aconsejaba la hora y con la resolución de seguir combatiendo a los remanentes de la dictadura sin darle la oportunidad de seguir sembrando de sangre y duelo los caminos todavía tortuosos hacia la libertad. El orador de voz segura, de palabra calmadora, de discurso viripotente, lograba orientar y dirigir hacia su objetivo primario (la fortaleza de espíritu para saber conducir la lucha frente a la adversidad) a aquella multitud que deliraba por días que vencieran la ruin servidumbre de la gloria derruida del Benefactor. Artagnan Pérez fue el encauzador vital de aquella hora infausta. Tengo la casi certeza de que aquella pieza oratoria fue freno y detonante. Impidió el desbordamiento de las pasiones que el acarreo vil de las huestes trujillistas ambicionaba para mantener su dominio. Y, al mismo tiempo, forjó un nuevo episodio de lucha bravía, pero bien organizada, que permitiese el derrumbe del estercolero y la apertura de las nuevas vías que la patria reclamaba. Pero, además, fue un acto oratorio que marcó la carrera, aún en embrión, de un hombre que permaneció sobre la cresta de la ola en el ejercicio profesional durante más de cincuenta y cinco años, y que mañana arriba a los ochenta y cinco años de edad en la Moca que nunca quiso abandonar y a la que dejaba solo para subir a los estrados de distintos tribunales de la República a dar cátedra magistral continua de su saber, de su experiencia y de sus atributos inmensos, caudalosos.
No sé si lo pensé entonces, barbilampiño a quien deslumbraba ya la palabra y sus signos, aunque sin las luces fulminadoras que la conciencia de la edad crea y sostiene. Empero, estoy seguro que desde aquella tarde gris del 4 de septiembre de 1961, cincuenta y tres años atrás, la oratoria de Artagnan tuvo que haber tocado alguna fibra de mi naciente sensibilidad o un filamento dichoso de mi entonces fluida timidez, para acercarme desde la admiración a una de las grandes luces de la jurisprudencia dominicana y al más resonante triunfador del estrado mocano, de dimensión nacional, -guerrero de los más disímiles embates, impetrante vehemente, de sentencias dominantes, de excitante verbalidad, de impecable trajinar tribunicio- a quien el país que sabe honrar debiera hoy rendir el tributo sincero de su reconocimiento. Supe desde entonces que la verdadera estatura del hombre está en sus cualidades y virtudes, en su sapiencia y en la capacidad de transmisión de sus ideas.
(Dos notas. La primera: el doctor Artagnan Pérez Méndez pronunció aquella célebre oración fúnebre sin papel a manos. La pieza ha pasado a la historia gracias a la versión taquigráfica que hizo su colega y amigo, el abogado y poeta Juan Alberto Peña Lebrón. La segunda: mañana domingo un grupo de sus discípulos rendirá un homenaje al maestro con la circulación de un libro titulado "Memorias de Derecho Público Contemporáneo" en acto que se celebrará a las 10 a.m. en el Teatro Don Bosco, de Moca).
"Yo quisiera trastocar la naturaleza para que el corazón, al sentirse oprimido ante la tragedia, no atragantara la palabra, sino que la dejara escapar traduciendo todo el sentimiento que nos embarga...".
"Compenétrense del calor vivificador que a vuestros cuerpos rígidos les habrá de comunicar la bandera nacional que los envuelve. Recuerden que la cruz de la redención está en el centro de su trapo y que ella lleva encuartelados jirones de cielo y de sangre. Nada tienen que temer al bajar a la fosa que tiene de fondo y de paredes tierra, pero que eternamente cobija el toldo azul del infinito".


















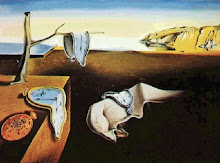





0 comentarios:
Publicar un comentario