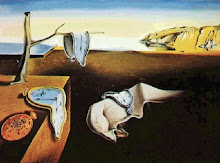POR JOSÉ RAFAEL LANTIGUA
Recordábamos el sábado pasado el intenso esfuerzo que se hizo en 1999, hace quince años, para realizar una selección de los cien mejores libros de la bibliografía dominicana en el siglo veinte y el rol jugado en el mismo por los intelectuales que fueron escogidos para tal finalidad, de los cuales solo una parte terminó la encomienda.
José Israel Cuello, quien sirviera de coordinador del jurado seleccionador, decía en la declaración que leyese en la sala Las Américas del Hotel Santo Domingo, donde tuvieron lugar las sesiones de trabajo, que en la lista que finalmente se entregó al conocimiento público “hay ausencias, por supuesto, y muchos considerarán, a justo título y con toda validez, que hay presencias que no sustentarían así como ausencias inexplicadas e inexplicables de autores. Pero, por definición, toda selección significa, más que inclusión, exclusiones”.
“Hay sin embargo –añadía la declaración citada- un acontecimiento capital del siglo que no está debidamente representado en la lista que entregamos, se trata de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y existe un libro, de Anselmo Brache Batista, con el mismo título del hecho, que recoge con fidelidad mayor aquellos acontecimientos que contribuyeron a transformar la historia dominicana en ese tiempo. No fue propuesto por ninguno de los que propusimos por escrito, y cuando se mencionó ya las apuestas estaban cerradas”.
Y concluía Cuello, en aquella histórica jornada final: “Ahí está el trabajo realizado, de cuya responsabilidad solo han de ser culpados los miembros de la comisión que asistieron a las cuatro largas e intensas jornadas de trabajo en las cuales, con espíritu crítico y respeto a las ideas de los demás, se sometió al debate más de dos millares de títulos y casi todos los autores dominicanos y extranjeros que tocaron en el siglo los asuntos dominicanos para llegar a las conclusiones que entregamos a la satisfacción temática de los mentideros, para el debate de la crítica y a la posteridad”.
La misión estaba cumplida. Solo diez de los dieciséis intelectuales convocados firmaron el veredicto en presencia de la abogada Ligia Minaya Belliard, actuando como Notario Público: Jorge Tena Reyes, José Israel Cuello, Manuel Matos Moquete, Francisco Comarazamy, Soledad Álvarez, Bruno Rosario Candelier, Diógenes Céspedes, Marianne de Tolentino, Pedro Pablo Fernández y Franklin Gutiérrez, este último representando a los escritores de la diáspora. No obstante, la selección fue hecha tomando en cuenta las propuestas de todos los conformantes del jurado. Y la lista definitiva fue la siguiente:
1. Economía dominicana, 1977-1997 (Academia de Ciencias de la República Dominicana);
2. El sabor de lo prohibido, 1993 (José Alcántara Almánzar).
3. Vetilio Alfau Durán en Clío, 1994 (Vetilio Alfau Durán).
4. Décimas, 1927 (Juan Antonio Alix).
5. En el tiempo de las mariposas, 1996 (Julia Alvarez).
6. Folklore de la República Dominicana, 1930 (Manuel José Andrade).
7. Apuntes para una historia prosódica de la métrica castellana, 1954 (Joaquín Balaguer).
8. Los humildes, 1916 (Federico Bermúdez).
9. Cuentos, 1962 (Juan Bosch).
10. Antología clave, 1957 (Manuel del Cabral).
11. Cielo negro, 1950 (Néstor Caro).
12. Una mujer está sola, 1955 (Aída Cartagena Portalatín).
13. Movimiento obrero y lucha socialista en la República Dominicana, 1990 (Roberto Cassá).
14. Lenguaje y poesía en Santo Domingo en el siglo XX, 1985 (Diógenes Céspedes).
15. La sangre, 1914 (Tulio Manuel Cestero).
16. Antología poética dominicana, 1943 (Pedro René Contín Aybar).
17. Entre dos silencios, 1987 (Hilma Contreras).
18. Cuadernos Dominicanos de Cultura, 1997.
19. Contratación de mano de obra haitiana destinada a la industria azucarera dominicana 1952-1986 (José Israel Cuello).
20. Las devastaciones, 1979 (Carlos Esteban Deive).
21. Vudú y magia en Santo Domingo, 1975 (Carlos Esteban Deive).
22. Galaripsos, 1908 (Gastón Fernando Deligne).
23. La República Dominicana: directorio y guía general, 1905 (Enrique Deschamps).
24. Omar y los demás (Franklin Domínguez).
25. Epistolario de la familia Henríquez Ureña, 1996.
26. La moneda, la banca y las finanzas en la República Dominicana, 1971 (Julio César Estrella).
27. Diario del mundo, 1969 (Antonio Fernández Spencer).
28. Selección y estudio de Nueva Poesía Dominicana, 1953 (Antonio Fernández Spencer).
29. La canción de una vida, 1926 (Fabio Fiallo).
30. De tierra morena vengo, 1987 (Ramón Francisco et al.)
31. Geografía dominicana, 1975 (Santiago de la Fuente).
32. Guanuma, 1914 (Federico García Godoy).
33. Folklore infantil de Santo Domingo, 1980 (Edna Garrido de Boggs).
34. En la ruta de mi vida 1866-1966 /1970 (Víctor Garrido).
35. Retiro hacia la luz (Freddy Gatón Arce).
36. Las ideas pedagógicas de Hostos y otros escritos, 1994 (Camila Henríquez Ureña).
37. Breve historia del modernismo, 1954 (Max Henríquez Ureña).
38. Panorama histórico de la literatura dominicana, 1945 (Max Henríquez Ureña).
39. La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo,1936 (Pedro Henríquez Ureña).
40. El español en Santo Domingo, 1947 (Pedro Henríquez Ureña).
41. Seis ensayos en busca de nuestra expresión, 1927 (Pedro Henríquez Ureña).
42. Brizna de cobre, 1977 (Rafael Américo Henríquez).
43. Yelidá, 1942 (Tomás Hernández Franco).
44. Crónica del sur, 1964 (Lupo Hernández Rueda).
45. Antología panorámica de la poesía dominicana contemporánea 1912-1962 /1972 (Lupo Hernández Rueda y Manuel Rueda).
46. Las finanzas en Santo Domingo (César A. Herrera).
47. Poemas de una sola angustia: obra poética completa 1940-1976 / 1978 (Héctor Incháustegui Cabral).
48. El pozo muerto, 1960 (Héctor Incháustegui Cabral).
49. Vida musical en Santo Domingo 1940-1965 /1998 (Arístides Incháustegui y Blanca Delgado Malagón).
50. Francisco Bobadilla: tres homónimos y un enigma colombino descifrado, 1964 (J. Marino Incháustegui).
51. Al amor del bohío, 1927 (Ramón Emilio Jiménez).
52. El hombre de piedra, 1959 (Ramón Lacay Polanco).
53. Familias dominicanas, 1967 (Carlos Larrazábal Blanco).
54. La paz en la República Dominicana, 1915 (José Ramón López).
55. Over, 1939 (Ramón Marrero Aristy).
56. Microscopio (Orlando Martínez).
57. Diccionario biográfico-histórico dominicano, 1971 (Rufino Martínez).
58. Viaje a la muchedumbre, 1971 (Pedro Mir).
59. Del gemido a la fragua (obras completas), 1973 (Domingo Moreno Jimenes).
60. Apuntes para la historia de la medicina de la Isla de Santo Domingo, 1977 (Francisco Moscoso Puello).
61. Cañas y bueyes, 1939 (Francisco Moscoso Puello).
62. Cartas a Evelina, 1941 (Francisco Moscoso Puello).
63. La dominación haitiana 1822-1844 /1972 (Frank Moya Pons).
64. La poesía folklórica en Santo Domingo, 1946 (Flérida de Nolasco).
65. Cuentos cimarrones, 1958 (Sócrates Nolasco).
66. Historia eclesiástica de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Primada de América, 1913 (Carlos Nouel).
67. Dominicanismos, 1940 (Manuel Patín Maceo).
68. Las devastaciones de 1605 y 1606 /1938 (Manuel Arturo Peña Batlle).
69. La isla de la tortuga, 1952 (Manuel Arturo Peña Batlle).
70. Oda de un yo, 1913 (Ricardo Pérez Alfonseca).
71. Evolución poética dominicana, 1956 (Carlos Federico Pérez).
72. La Poesía Sorprendida: colección completa 1943-1974 /1974.
73. El Masacre se pasa a pie, 1962 (Freddy Prestol Castillo).
74. Plataforma para el desarrollo económico y social de la República Dominicana 1968-1985 /1968 (Oficina Nacional de Planificación).
75. El viento frío, 1970 (René del Risco Bermúdez).
76. Acerca de Francisco del Rosario Sánchez, 1976 (Emilio Rodríguez Demorizi).
77. En torno a Duarte, 1976 (Emilio Rodríguez Demorizi).
78. España y los comienzos de la pintura y la escultura en América, 1966 (Emilio Rodríguez Demorizi).
79. Relaciones históricas de Santo Domingo 1942-1957 (Emilio Rodríguez Demorizi).
80. Lo popular y lo culto en la poesía dominicana, 1977 (Bruno Rosario Candelier).
81. La criatura terrestre, 1963 (Manuel Rueda).
82. Las metaformosis de Makandal, 1998 (Manuel Rueda).
83. Pasión y muerte de Juana la loca (Manuel Rueda).
84. La pintura en la sociedad dominicana, 1978 (Danilo de los Santos).
85. Biografía política de Luperón (Hugo Tolentino Dipp).
86. Narraciones dominicanas, 1946 (Manuel de Jesús Troncoso de la Concha).
87. Ramón Cáceres (Pedro Troncoso Sánchez).
88. Monumentos coloniales, 1977 (María Ugarte).
89. Notas y apuntes lexicográficos, 1996 (Max Uribe).
90. Santo Domingo, dilucidaciones históricas, 1978 (Fray Cipriano de Utrera).
91. Anadel, 1976 (Julio Vega Batlle).
92. Los Estados Unidos y Trujillo, 1982 (Bernardo Vega).
93. Las frutas de los taínos, 1997 (Bernardo Vega).
94. Trujillo y Haití (Bernardo Vega).
95. Historia del derecho dominicano, 1986 (Wenceslao Vega).
96. Arqueología prehistórica de Santo Domingo, 1972 (Marcio Veloz Maggiolo).
97. El buen ladrón, 1960 (Marcio Veloz Maggiolo).
98. Solo cenizas hallarás, 1980 (Pedro Vergés).
99. La lumbre sacudida, 1958 (Abelardo Vicioso).
100. Mis 500 locos, 1966 (Antonio Zaglul).