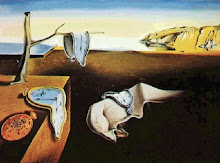Por PEDRO PEIX (LITERATURA)
LA BOHEMIA METAFÍSICA de un histrión urbano. Hace tiempo que la “novela” y con ella la literatura, le debe una buena parte de su renovación, y quizás mañana de su destrucción
Se puede afirmar que Macedonio Fernández fue un hombre que se preparó toda su vida para escribir su mejor novela después de muerto. Todavía debe estarla reescribiendo en algún lugar de la “Eterna”, porque para él la verdadera “escritura” era la ausencia de la nada, ya que ni la conciencia ni el mundo tenían existencia, salvo en la incandescente pizarra de nuestra vigilia. A decir verdad, se tomó su tiempo, casi vivió 80 años y en ese lapso de ensueños, apenas iba tirándole alpiste a lo imposible, atizando destellos de un resplandor inacabado, remitiéndole misivas azules a una “presencia” que solo podía ser efluvio y rumor de sí misma, el “libro perfecto y vacío” que le encargó la posteridad.
Era un libro que iba deshojando a medida que lo iba escribiendo, un “libro” que no quería terminar nunca o que su grandeza radicaba en no acabarlo y dejarlo disperso entre papeles cansados de su mala memoria, acaso como si fuera un “diario” de “todo para nada”, en donde arrojarlo y recogerlo del piso era un mismo ritual de inmortalidad.
A fin de no empezar nunca la “novela” escribió 56 prólogos y apenas 20 capítulos de una ficción sin trasunto ni coherencia discursiva, y los escasos personajes no se conocían por sus rasgos físicos ni por sus emociones o por alguna psiquis que pudiera definirlos o retransmitir su propia fabulación.
Lo importante no era perfilar un argumento, gestar una intriga, acumular sucesos o episodios novelescos, sino ejecutar el diseño de una “forma” sin darle la más mínima importancia al tema ni a verdad alguna ni a la realidad circundante. Lo que interesaba era la aventura de lo que se iba escribiendo, sin saber lo que iba a ocurrir al día siguiente de tramar un nuevo devenir siempre provisional.
Esa era la gran inventiva, el despropósito, la técnica secreta de postergar la plasticidad de una “obra”, de renegar de ella continuamente a medida que iba ovillando su demolición cotidiana, su desintegración sistemática, a pesar de los fragmentos, las notas y los apuntes a volandas con que parecía hilvanar su deliberada oscuridad y estupor.
“El desorden de mi libro es el de todas las vidas y obras aparentemente ordenadas”, escribe Macedonio en uno de sus prólogos a la desesperanza del autor, y concluye afirmando que no tiene por qué disculparse, y menos si en el legado de los grandes pensadores y científicos, todo “plan de unidad” fue un artificio, un oportuno método transitorio para afianzar paradigmas, y la misma filosofía no ha pasado de ser un voluminoso borrador de conjeturas.
Toda esta narrativa del caos, todo este libro “inseguido”, toda esta “literatura salteada” (en la que su novela se puede abrir por cualquier página y retomar por cualquier capítulo o párrafo), Macedonio la legítima alegando que solo es posible percibir la realidad dándole un corte transversal al infinito, sumándose a medias al flujo creador de su difusa y furtiva discontinuidad.
Por eso la novela deriva en un mosaico de reflexiones sobre cómo anular su propia construcción formal, en un crucigrama lúdico y vagaroso para impugnar con humor, no sólo cada asomo de ficción, sino cada “escritura” urdida con inflexión teórica o estética vana en la que incluso, el mismo autor puede ser excluido si se convierte en un espectro retórico o en un personaje demasiado tedioso e impertinente.
“Escribía para ayudarse a pensar”, decía de él Borges, trastocando uno de los aforismos de Schopenhauer, de que hay dos tipos de escritores: “los que tienen que pensar al momento de escribir y los que escriben después de haber pensado”. Y si bien es cierto que Macedonio era mejor “conversador” que escritor, su escasa producción literaria nos induce a creer que solo escribía para seguir fantaseando con la muerte.
La bohemia metafísica de un histrión urbano
Viajaba todos los días a la tierra prometida de sí mismo y siempre escribía para olvidar lo que aún le faltaba por vivir
Hay escritores que después de muertos siguen viviendo por las calles de su ciudad. La gente los ve pasar fugazmente en el temprano celaje de la tarde, o saliendo de alguna tienda lóbrega, hablando con las sombras de los balcones perdidos, o los ve cruzar de una acera a otra, saludando con un adiós de piedra en los labios, o quizás los ve con los amigos de siempre en cualquier esquina, o los ve pasear a la distancia con una mujer inolvidable cuadra a cuadra a lo largo de una generación y otra, o los ve semejante a su ausencia, sencillamente espectral, orillados a una breve eternidad, con el perfil y los pasos de antaño, pero incontaminados de las tribulaciones y la maledicencia del presente.
Si la topografía urbana de Buenos Aires era todo un espectáculo, Macedonio Fernández terminó siendo un espectáculo mayor, fue creciendo secretamente por plazas y veredas, envejeciendo en sus ponientes, dejando el pellejo en el ayer de cada mañana. Era la bohemia metafísica de un solitario con la ciudad a cuestas. Los transeúntes lo veían como un “recién venido” de todos los tiempos. Los escritores y poetas lo rememoraban como un epitafio en marcha por barrios y callejones con estatuas muertas, y los que nada sabían de literatura lo veían por atajos de arrabal que aún seguían acorazonados entre el siglo XIX y el XX, bajo el mismo parpadeo de las luces que a lo lejos iban marcando su retorno.
Borges lo recuerda arrinconado en una confitería de la calle 11. Ya casi era una leyenda sin una obra fehaciente tras de sí. Parecía que conversaba mejor de lo que escribía. Sus amigos y admiradores podían amanecer a su lado sin apurar una gota de alcohol. Eran tertulias de media noche donde se hablaba de lo “imposible del ser” y del “ser imposible” que hay en cada uno de nosotros. Todo terminaba en largos coloquios en torno a una mesa que podía servir de oratorio, de pupitre o tribunal para pasarle revista a los que habían inventando el mundo con la palabra. El pontífice de cafetería era Macedonio, divinizado en su pobreza y modestia de genio de salón, la voz cantante que entonaba los grandes tópicos de la inmortalidad y su hora celeste, sentando cátedra con dos o tres frases roncas, y a veces, cuando se quedaba callado, transmitiendo la autoridad de un silencio ontológico y condescendiente.
Y ciertamente, era una bohemia metafísica, disquisiciones existenciales atadas al yugo de lo eterno, verdaderas parrandas verbales, atiborradas de citas y aforismos, golosa de una cultura que dejaban derramada en la magra y vana sobremesa de literatos estupefactos de su talento inútil. Se desvelaban paladeando la nombradía y la sonoridad doctrinal de los grandes filósofos. El universo se podía estar incendiando y ellos seguirían discutiendo sobre las ideas de Kant o de Nietzsche en el sopor de una noche de verano, encerrados entre cuatro paredes y entre el ir y venir de los camareros, ya hartos de los delirios de este cenáculo de oníricos, y seguros de que al fin de la madrugada recibirían una “propina cósmica”.
Macedonio Fernández había dado a conocer su primer libro a los 50 años, y su primera novela a los 73, de modo que su legado era un rumor, una burbuja de las fuentes y los aljibes, una confidencia de viandantes y malevos, una quimera del Buenos Aires que creció al filo de los cuchilleros, al quiebre de la milonga, al gaucho que saltó de la pampa a la “Casa Rosada”, al inexorable pathos del argentino adámico y atorrante que cree que los dinosaurios del paraíso todavía están sepultados en la Patagonia.
Sería difícil hacer una biografía del alma itinerante de Macedonio, y del resplandor furtivo y sonámbulo que dejó por los vericuetos populosos de Buenos Aires. Todavía se dice que el embrujo de su personalidad es invento de Borges. Su propia aura de una soledad heroica y misteriosa, y sus pasos perdidos por los laberintos de una periferia urbana donde más que un minotauro extraviado fue un histrión acongojado por la ausencia de Elena, su esposa, la Bella Muerte.
Al parecer, tras el fallecimiento de su cónyuge, empieza la historia del Macedonio errante, huyendo de sí mismo y de los recuerdos de la difunta más amada aún en el retiro de la muerte. Es la evocación casi piadosa y funambulesca del Macedonio vagando por los arrabales entre una pensión y otra, malviviendo en cuartos de hoteles tan arruinados como sus inquilinos, en piezas de traspatios sofocantes, o como un “pobre huésped de solemnidad” acogido temporalmente en casas de amigos y allegados magnánimos.
Reminiscencias de un hombre que se quedó sin hogar casi en mitad de su vida, que abandonó o se alejó de los hijos para convivir con la eternidad del instante, bebiendo su “mate”, fumando su pipa en el júbilo de los insomnios o tocando su guitarra con el encanto y la pasión de quien ya no puede tocar a una mujer, día a día enriqueciendo el inventario de su soledad con nuevos hábitos de silencio, o con oscuridades más hondas que el nacer para nada o el morir por nadie.
Los que lo recuerdan en sus últimos años, casi octagenario y aún vivo sin saberlo, tan pequeño, fantasmal y senil, hinchado de chalecos, sacos y abrigos para verse menos flaco y decrépito, cuentan que se dormía sin quitarse la ropa en su camastro de hotel, temblando más que por el clima invernal por el viento helado de la muerte, su amante perpetua siempre con los ojos abiertos, en perfecto duelo con el ocio de las tumbas.
Cambió la abogacía por la literatura:
“Ejercer el Derecho hubiese sido una manera de ganarse la vida, y quizás de perder la eternidad”
Para Macedonio Fernández, la muerte terminó siendo tanto un tópico literario como un coloquio cotidiano, un conversatorio parco o vehemente según la otredad de los insomnios, o según el deambular errante por Buenos Aires como un trashumante de la gardenia, llevando en hombros la ciudad perdida, siempre de mudanza en mudanza, hablando aún con un padre muerto en la duermevela de la siesta o con la madeja de un “único amor” o la deriva de su infinito interior, asumiendo a toda hora en la cavilosa mañana de su destino, como bien dirían los amigos, su legendaria “soledad sin tedio”.
Habría que imaginar a un hombre en la vaga oquedad de un cuarto de hotel, envejeciendo a solas en los espejos, sin libros y sin cuadros, con un mobiliario alquilado y un equipaje de arrabalero en tránsito, sentado en su cama y escribiendo sobre las piernas un borrador de su universo. Por ratos lo llamó “una novela que comienza”, y más adelante “La continuación de la Nada”, meras tentativas para demorar una obra en sigilo, estrategias ladinas para no entramparse en ficciones de las que descreía como autor, y que a la vez le servían para escabullirse de ese artificio alucinante que era recrear la vida en la escritura.
Nadie sabe cuando empezó sus “cartas de batalla” a fecundar la gramática de los sueños ni cuántas hadas tuvo que secuestrar para perseverar en su largo silencio productivo. Quizás solo quería descamar la “serpiente encantada” de la creación y yugular su áspid en la fría vigilia de un demiurgo impasible y necrófilo, acaso diseccionando su novela como el forense que abre en canal un cadáver, escrutando sus llagas, rebobinando su memoria, tomándole el pulso a su conciencia muerta y rematando todo aliento poético o divino.
Como si encontrara un diagnóstico válido para ir y venir del cielo al infierno de sus desganadas fabulaciones, decidió llamarla finalmente “Museo de la novela de la Eterna”, un manual para descodificar los engranajes de cualquier novela, una “desiderata” para desarmarla y volverla a armar al arbitrio de una nueva autodestrucción, un verdadero certificado de defunción del “arte de novelar”, ajeno a toda vanagloria e indolente a la crítica de académicos y vanguardistas, leía uno que otro párrafo a medianoche sin importarle ningún comentario, al extremo de invitar al propio contertulio a concluirla o a multiplicar sus capítulos en recreaciones colectivas.
Uno se pregunta cómo pudieron sobrevivir estos manuscritos empaquetados en armarios y gaveteros desvencijados, tantas hojas tiradas por la ventana y vueltas a recoger, toda una “papelería” incendiada por los bordes para reencender la pipa o calentarse en invierno, un grasiento acopio de notas y servilletas con capítulos a medio hacer o ideas difusas al dorso de una metáfora o al margen de un repentismo, de cualquier modo docenas de “borradores” tachados y reescritos con letra de notario, viajando en una maleta al albur de aguaceros y alimañas por vecindarios de mala muerte, y sin embargo preservados con fervor de patriarca, y celebrados por amigos sin aún haberse editado en un libro que sería póstumo, pero que ya en vida influía en los mentideros de leyendas por sus osadas y asombrosas innovaciones.
Y “Museo de la novela de la Eterna” es quizás la primera novela latinoamericana que trata sobre la propia novela que está escribiendo el novelista: más aún, es la primera que se “autoanaliza” sobre su construcción y ensamblaje, sobre la ambigua identidad del autor y la misma autenticidad de los personajes, apócrifos o no y, especialmente, sobre la legítima defensa de una “realidad” que solo interesa cuando es soñada o reinventada, y no cuando es transcrita o reproducida de aquella que discurre cotidianamente en sus cuadrantes oficiales.
Esa “realidad” que es mimética y espejo de cualquier vida, dotada de sentimientos y emociones convencionales, registro de costumbres y hábitos comunes, carecía, a su entender, de relevancia estética. Por eso Macedonio acuñó el término “belarte” para expresar su desprecio por el “realismo” y su imaginario predecible y simétrico.
No en vano abominaba del periodismo y de toda esa artesanía del deshecho cotidiano, la llana y vacua descripción de la inmediatez que enajenaba el juicio de la multitud en caso de que tuviera alguno. “Museo de la novela de la Eterna” era una “literatura del pensar o un pensar la literatura”, por el lado conceptual como el “Monsieur Teste” de Valery, y por su indagación formal como el “Tristam Shandy” de Sterne, o “Jack, el Fatalista” de Diderot, o “Paludes” o “Los Monederos Falsos” de André Gide, o “Niebla” de Unamuno, unos y otros textos precursores y antecedentes de una introspección creadora, donde se tomaba conciencia del artificio de la realidad escrita, y del inmenso poder del lenguaje para entretejer, validar o desmentir la “materia prima” ya fabulada.
Tal como quería Macedonio, sus personajes salieron a la calle antes de que saliera su “novela”, y mientras salían a la calle iban haciendo la novela en su fantasiosa concepción y devenir, en esa inefable e irreal identidad que sólo era memoria onírica y voluntad de una quimera hecha palabras. De ahí que la “Eterna” se describa como “alta, hermosa de formas, ojos y cabellos negros, quien pasa delante de ella pierde el don del olvido. La “Eterna” es quien está más lejos de las sensaciones, el que la ve, debe al día siguiente aclarar el misterio de la eternidad de ella y de sí.
Todos los personajes de esta novela son alegóricos (Deunamor, Quizagenio, Dulcepersona, el No existente caballero), y algunos se lamentan de sus nombres, otros se explican en su contexto con una nota al pie de página, y muchos son desechados por frágiles, inconsistentes, y volátiles, sobre todo los personajes que provienen del “realismo”, con rasgos físicos y aliento psicológico, y que son los que configuran la “novela mala”, en oposición a la “literatura buena”, que está por venir sin compromiso con nadie ni con nada, y con personajes que no se parecen a persona alguna. Macedonio desdeñaba su propia obra, rebosante de greguerías, de bodrio filosófico y fárrago vagaroso, tanto o más como el que primaba en la “vida cultural” argentina, en las academias y veladas de literatos laureados. De no haber sido por el “Museo de la novela de la Eterna” hubiese pasado como un trovador del criollismo, un diletante de taberna o un arlequín menesteroso, con más de loco que de poeta. Pero así como menospreciaba su “protonovela”, al mismo tiempo proseguía secretamente emborronando cuartillas, aunque sin anhelar editarla jamás.
Fue bajo insistencia de los amigos que se decidió a publicar sus pocos libros, y el “Museo de la novela Eterna” vino a salir a la luz quince años después de su muerte (1952).
Sólo entonces muchos críticos y literatos que aún dudaban de sus dotes creadoras, cambiaron de opinión y empezaron a reconocer la trascendencia estética y la renovación formal de su novela póstuma, que tan calladamente había marcado su impronta en la literatura argentina, no sólo en Borges y Bioy Casares, sino en Marechal y Cortázar y en muchos narradores latinoamericanos que aún continúan redescubriendo el espíritu lúdico y “deconstructivo” con que había sido tenaz y despiadadamente preconcebida, y a lo largo de tantos años en los que –en este lado del mundo – nadie se había atrevido hasta entonces impugnar la novela como género ni satirizar su propia inventiva, y mucho menos a mofarse o a poner en entredicho su grave solemnidad creadora.
Porque el humor y la parodia fueron otras vetas abiertas por Macedonio en una novelística que ya hoy se alimenta y se ensambla con ellas.
Si por un buen tiempo muchos vieron en sus textos, sólo desvarío, indisciplina e incoherencia formal, a más de ingenio alborozado y bufonería chispeante, no vislumbraron que el “idiota de Buenos Aires” que corría detrás de los transeúntes en los días de lluvia para decirles que tenían el paraguas mojado, era más que un histrión urbano, todo un viajero metafísico que se burlaba de su propio lugar en el mundo, advirtiéndonos que unos y otros somos personajes de lo insólito, dando vueltas sin saberlo en la inmortalidad del azar, o tal vez vanos monólogos en la última parada de la bella muerte.