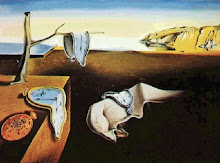POR MANUEL MATOS MOQUETE
A la hora de abordar la cultura y la identidad es preciso derribar la frontera del nosotros contra el ellos. De lo contrario, seguiremos el rumbo trillado de ideologizar esas realidades comúnmente humanas, petrificándolas a través de grandes conceptos y posiciones grandilocuentes mediante los cuales pretendemos definirnos frente a los demás. La desideologización que aquí proponemos requiere partir de un conjunto de criterios que posibiliten un entendimiento comunicacional, es decir, dialéctico o dialógico de esos temas.
Primero: la cultura y la identidad no son realidades unívocas; más bien son múltiples y complementarias.
Hay que hablar de diálogo e intercambio de culturas e identidades. Estamos ante conceptos entrelazados entre sí y en constantes construcción. No existe una cultura única, pura y acabada. No existe una identidad hecha y derecha, una vez por todas. Son realidades múltiples y complementarias no solo dentro de un país, o en un individuo, sino en la relación de un país con otro o de un individuo con otro.
La cultura es, de acuerdo con una definición de la Unesco," el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones."
Es preciso resaltar un concepto de identidad que comporta varias dimensiones como el planteado por María Victoria Rodríguez Escudero(1999),quien refiriéndose a la cultura asturiana la concibe como poseedora de una identidad histórica; una cultural; una territorial; una lingüística; y una socioeconómica y política.
Todo el mundo acarrea identidades varias. E incluso muchos se sienten sin identidad alguna. No saben nada de eso, ni les importaba. Son como son y eso les basta, sin preguntarse. La gente vive la vida, y la vida y la existencia son negadoras de los encasillamientos o los cotos cerrados.
Definitivamente, la identidad no es un dato acabado, sino un proceso histórico y en gran medida subjetivo. Es mejor hablar de historicidad o especificidad personal o cultural, o de identidad múltiple, construida con trozos de experiencias individuales y sociales, locales y universales.
Segundo: existen dos identidades en permanente conflicto: una identidad objetiva, exterior y para los demás versus una identidad subjetiva, interior y para sí mismo.
La identidad objetiva y exterior es la que llevamos en el carné de identidad y por la que se nos reconoce socialmente. Es el conjunto de datos propios de una persona y que permiten diferenciarla de otros individuos.
Esa identidad objetiva es utilitaria socialmente; sirve para distinguir civilmente a una persona de otra. Los Estados asignan nacionalidades objetivas cuando abren un registro civil y asignan una cédula como documento que certifica que uno es de un país.
Pero no necesariamente esa identidad refleja el acuerdo con la persona, con su ser profundo, con su sentir y pensar. Hace falta la identidad subjetiva, la que parte del propio sujeto. Hay muchos dominicanos por derecho pero interiormente no son dominicanos. No se sienten y no se piensan como dominicanos. Viceversa, hay extranjeros que carecen del derecho de ser dominicanos, pero que lo son por actitud y convicción.
La identidad subjetiva es la que uno se da interiormente. Es la identidad que marca la conciencia del individuo, que independientemente de la identidad objetiva le permite decir: yo soy. Yo soy tal cosa, soy de tal lugar. Esa relación se da con el terruño, con la profesión, con la ideología y la militancia política, con el género, con la condición social, etc.
Cuando se trata de la nacionalidad de una persona y la pertenencia cultural, es muy importante la correspondencia entre la identidad objetiva y la subjetiva En definitiva, es de una nacionalidad quien se siente parte de la sociedad y el país que corresponden a esa nacionalidad. Es dominicano no quien objetivamente porta una ficha de identidad de ese país, sino quien voluntariamente afirma: soy dominicano.
Lo ideal sería que ambas identidades sean una misma. Sin embargo, la identidad subjetiva es de carácter personal y como afirma Gilberto Giménez es un"proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-asignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y relativamente estables en el tiempo."
Tercero: la identidad es cambiante.
La identidad no es una realidad metafísica, abstracta, general, sino especifica y sujeta a las mutaciones de la existencia y las circunstancias. La identidad no es un soy, sino un siendo.
La identidad es de carácter simbólico. Son representaciones en forma de valores, acciones y cosas a las cuales asignamos determinados sentidos o significaciones. Esos sentidos varían según los tiempos, y por tanto el concepto de identidad. Por ejemplo, hoy ser dominicano es distinto a la época de nuestros padres y abuelos.
Ni la música, ni la comida, ni el baile, ni la lengua, ni el hecho mismo de llamarse dominicano tienen el mismo sentido. Ayer era impensable ser dominicano compartiendo esa nacionalidad con otra. Hoy eso es muy frecuente. Por tanto, en el dominicano de hoy confluyen diversas culturas y diversos valores como resultado de la migración y del contacto con el mundo mediante los viajes y los medios tecnológicos de comunicación.
En estos tiempos es muy difícil encontrar una cultura que se mantenga integra e intacta. Es difícil hablar de cultura originaria. La transculturación es un hecho inevitable que afecta a todos los pueblos y comunidades, incluso a los más apartados, a los más aislados. La modernidad introduce, además de riqueza y bienes nuevos, algunos vicios como las drogas, y modas, gustos y costumbres exóticos, que se traducen en la suplantación y olvido de las tradiciones del lugar. Nadie es idéntico a como lo era antes. Y nadie es, definitivamente, de un lugar solamente. La migración y la transculturación se han generalizado dentro de un mismo país y entre los países y los continentes.
Cuarto: la identidad es un compromiso consigo mismo y con los demás.
La situaciones y los roles dan lugar a determinadas identidades. Los compromisos consigo mismo y con los demás se contraen como identidades. Las identidades familiares están asociadas a los roles y a los compromisos de los miembros de una familia. Las identidades organizacionales se producen en base a las funciones y a los niveles de vinculación de los miembros de las organizaciones: políticas, académicas, religiosas, sindicales, etc.
La identidad cultural se adquiere por la cercanía y la permanencia de los sujetos en relación con una cultura. Pertenecer a una cultura requiere, no tanto pertenecer a un lugar de origen, sino comprometerse con un aquí y un ahora.
Eso implica que ese ser de aquí se pierde por una ausencia prologada del lugar de origen. En verdad, para reclamarse de una cultura hace falta presencia, continuidad y permanencia. Ese es el primer compromiso con una cultura.
La migración aleja a los migrantes de su cultura de origen. La ausencia de su país o su comunidad de origen poco a poco los convierte en desarraigados o en portadores de culturas hibridas, como el spanglish o el fragñol, lo cual da lugar a nuevas identidades.
Sin embargo, los efectos de esa ausencia podrían subsanarse con el interés puesto en su cultura, con la búsqueda permanente de su identidad, por la presencia esporádica continua, y con el compromiso con respecto a las cosas de su pueblo, es decir, la participación en la vida, en los problemas, aunque se viva en otro lugar.
He aquí, un elemento esencial de la identidad: la solidaridad con el lugar y la gente que pertenecen a la misma cultura o condición. Es considerado como su igual, es idéntico, quien participa de los afanes, los problemas y las soluciones que atañen a sus congéneres o a sus coterráneos.
Quinto: la lengua es el espacio de todas las identidades.
Para Wilmer Zambrano Castro (2006) "la lengua es el espejo de la identidad". "La lengua que usamos es, en definitiva, la que nos demuestra una personal visión del mundo que manifestamos y que nos caracteriza."
Sin desconocer el valor de los elementos materiales y físicos, como las cosas y los lugares que intervienen en la definición de la identidad y la cultura, es preciso resaltar que esas realidades son en primer lugar palabras, es decir, realidades de carácter discursivo, y de ahí, la importancia del intercambio dialógico .
Evidentemente, las dificultades lingüísticas de un sujeto contribuyen a la falta de reconocimiento de su identidad por parte de sus interlocutores. Inversamente, las correspondencias que se establecen en la conversación contribuyen al reconocimiento de la identidad lingüística y cultural.
El valor de la lengua es primordial; refleja la condición semiótica y discursiva de la cultura y la identidad: ambas realidades son significaciones, sentidos que los interlocutores intercambian.
La nominación y la predicación son los procesos principales para el acercamiento cultural entre las personas y los pueblos. A través de la lengua, los nombres de las cosas y los verbos penetra la cultura y por consiguiente la identidad cultural y personal de los interlocutores.
Los dominicanos tenemos una falsa identidad con la cultura de los aborígenes de la isla. Antropólogos e historiadores afirman que heredamos vocablos tainos como Cibao, hamaca, areito, cazabe, etc., que, lingüísticamente, vale decir, fonéticamente, no lo son.
Somos de cultura hispánica, por el español, y culturalmente, hoy estamos más cercanos de la cultura estadounidense y la cultura francesa que de la cultura taina. Por lo menos una porción de dominicanos habla inglés o francés, y nadie ninguna lengua aborigen. También, todos los días todos los dominicanos hablan latín, sin saberlo. Además, somos de una cultura arcaica, como ya en 1936 lo decía Pedro Henríquez Ureña, por el carácter arcaico de buena cantidad de los vocablos todavía vigentes en el español dominicano.
Por eso, es tan útil e importante el aprendizaje de lenguas extranjeras para el desarrollo de las naciones. El contacto entre lenguas-culturas diferentes contribuye no solo a la comunicación, sino también al algo tan fundamental como lo es el cultivo de la tolerancia entre las personas y los pueblos.
El intercambio lingüístico nos enseña a apreciar el valor de lo extraño en contraste con lo propio, y oblitera a la vez la xenofobia y el etnocentrismo, fronteras ideológicas sobre las cuales se erigen como en muro medianero de concreto armado, los fanatismos sobre la identidad y la cultura.