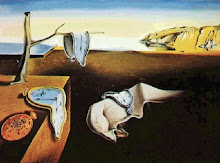Por MIGUEL ÁNGEL FORNERÍN / APORTE
Composición social dominicana es un libro de Historia crítica escrito por un dirigente que buscaba las justificaciones de su accionar político. No obstante, es esta una obra que establece cierta primacía en el conocimiento del pasado. Debemos tener en cuenta que la historiografía dominicana estaba poco desarrollada en 1970. Desde su fundación, por el hispano-dominicano Antonio del Monte y Tejada y José Gabriel García, la historiografía dominicana ha estado manejada por el romanticismo y el positivismo que llega hasta Vetilio Alfau Durán.
Este tipo de historia ha dominado la historiografía militar, política y nacionalista. Es el documento el que ha hablado. Las verdades construidas por el historiador han dependido de una justificación documentalista, en la que el documento habla por sí mismo, alejando al historiador de su oficio. Es también un discurso donde los actores son los héroes y donde se pierde el sujeto a favor del pueblo, como postulaba la historia romántica europea. Este tipo de discurso historiográfico enmascara la realidad a favor de una verdad que dice proviene del documento, pero en verdad es origen de un historiador que se esconde detrás de los legajos.
Los historiadores que Frank Moya Pons llama “documentalistas”, no habían introducido el tema de las clases ni el estudio social a sus investigaciones. Venían de una tradición positivista. Y pocos de ellos trabajaron con los archivos, como lo hicieron Américo Lugo y J. Marino Incháustegui. Los documentalistas trabajan con archivos y registros locales, siempre nacionales, aunque hay que decir que Vetilio Alfau Durán trabajó con archivos parroquiales. Pero no hay un desarrollo de la microhistoria ni de la historia social y menos de la historia de carácter psicológico.
Cuando Juan Bosch publica la Composición, no teníamos una historiografía marxista propiamente en la República Dominicana. Estaban los trabajos de Franklin Franco, Juan Isidro Jimenes-Grullón, que están enmarcados en la sociología histórica y la política. El libro más significativo es La comunidad mulata (1966), de Pedro Andrés Pérez Cabral. Un interesante estudio del pueblo dominicano desde la perspectiva de su composición racial, aunque no hace mucho énfasis en la división clasista. El texto lleva al autor a tener una visión pesimista del futuro dominicano, cosa que no ocurre con Juan Bosch.
Un estudio somero de la Composición social dominicana de Juan Bosch nos lleva a ver su ensayo histórico como una obra que muestra su perseverancia en ver los problemas dominicanos desde la lucha de clases, que sus explicaciones deben buscarse en la forma de desarrollo de la sociedad dominicana, que viene como resultado de la formación del pueblo dominicano. Bosch se empina en los libros de los historiadores; contrario a los documentalistas, que hacen que el documento hable, él habla sin enmascarar su discurso. Como tiene un propósito político y trabaja desde el ensayo, el autor es, en la configuración, igual que el cronista, el que enfoca. Eso hace de su texto una historia crítica. No un artefacto científico. Bosch parte del marxismo, que postula la lucha de clases como el motor que mueve la Historia.
De ahí que podemos afirmar que La composición es un libro dominado por la visión social y económica. Con esto Bosch entra a la cultura dominicana otra corriente que había dominado en Francia en los años cuarenta, cincuenta y setenta, la historia económica y social. Bosch hace una historia en la que busca las causas de la formación social del pueblo dominicano, y lo que es más importante, la procedencia de su situación actual (1968-1970). La historia económica y social, tiene un sujeto, que es el pueblo. No es raro que Bosch se adscriba a ese tipo de historia en la medida en que era un cuentista que representaba a las clases subalternas en sus escritos de ficción.
La Composición inicia explicando cómo el pueblo dominicano se originó desde el exterminio de la clase indígena hasta la formación de distintas sociedades, la del contrabando, los bucaneros, los hateros, hasta llevar al reinado de la pequeña burguesía, en la Restauración de la República. Junto a los sujetos, unas veces silenciados, dominan en el libro los actantes económicos. Muchas de las explicaciones de Bosch muestran su visión moderna del pensamiento (Hume), la relación entre causa y efecto; la continuidad histórica (por ejemplo no podía haber burguesía porque España no era un país burgués). También se puede ver la importancia de la vectorización social (el tema del desarrollo), porque no siempre Bosch rompe con la noción del progreso; por tal razón, el discurso del progreso y el atraso dominan en su configuración e interpretación de la realidad dominicana.
La población, las estadísticas, la producción y las riquezas conforman los actantes que juegan en su discurso. Su historia es una historia de larga duración en la que, además, dominan la cronología y el comparativismo. La división de los capítulos, y la focalización en siglos, o en modos de producción y dominio social, como estancieros, hateros; la lucha entre el café y el tabaco, los madereros, etc. En fin, la cronología y las formaciones sociales y económicas dominan su discurso. Esa nueva visión de la Historia como historia económica y social, dentro del ensayo crítico, es el aporte de Bosch al conocimiento del pasado dominicano.
Pero hay más. El libro de Bosch es un estudio completo de la historia dominicana como forma epistemológica y de una manera marxista, económica y social. Bosch ha dejado un libro, pero también una práctica; la historia, no es la de Bernardo Pichardo, dominada por las batallas y la visión hispanófila; ni la de Jacinto Gimbernard, de la misma guisa, es una historia social que tiene a un actor principal: el pueblo dominicano. El discurso de Bosch busca ser un discurso recuperable por la acción social. No es un discurso populista, aunque pudiera servir para un proyecto de este tipo, pero quienes tendrían mejor réditos de él son los que luchan por cambiar la situación de las clases subalternas.
La Historia tiene su propio relato. Un relato muy cercano al relato de ficción. Pero la Historia no es ficción. Y eso lo sabía muy bien Bosch. Sus juicios, limitados por la falta de datos, por la ausencia de una disciplina de la Historia desarrollada en la República Dominicana, se basaban en obras fundadas. Por ejemplo, Oviedo, en la etapa colonial, Sánchez Valverde para el siglo XVIII, J. Marino Incháustegui, Peña Batlle y Américo Lugo, para el siglo XVII, etc. No es Bosch un investigador de archivos, cosa que debe serlo un Historiador como profesional de la disciplina. Bosch usa sus investigaciones y allí donde no la hay se atiene a sus conjeturas. Pero siempre limitando su accionar. Esa es la base de un análisis crítico que no pretende en sí mismo ser dogmático (digo en sí mismo porque otra cosa es la práctica de los sujetos, dentro de la lógica de partido).
En Composición social dominicana, Bosch aporta su experiencia como cuentista, como narrador, lo que, por el interés que su narración motiva, le permite hacer una historia crítica que dista mucho de la historia de los historiadores, quienes, por igual, deben utilizar estrategias narrativas para poner en función la trama del relato historiográfico.